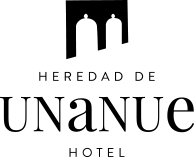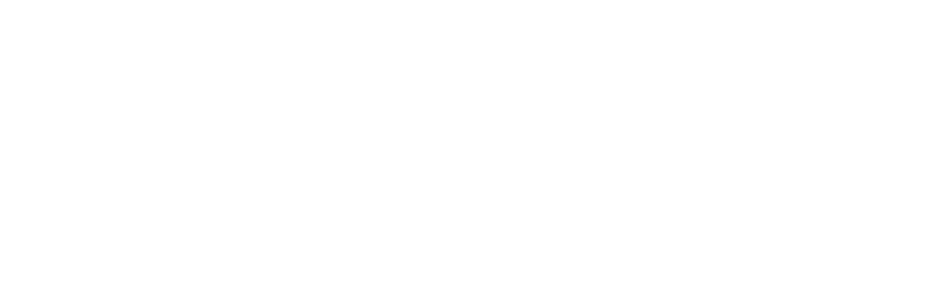Cuando abrimos el hotel el pasado mes de septiembre, lo hicimos con ilusión. Con la ilusión de quien abre las puertas de su casa y ofrece al visitante lo mejor de lo que tiene. La hospitalidad es un concepto que nos viene de familia, que nuestros padres nos inculcaron al recibir y acoger, por ejemplo, a parientes que llegaban de América a visitar la tierra y el hogar que dejaron atrás antepasados que partieron para imbricarse en la aventura americana.
Seguro que no fue fácil. En todas aquellas salidas hacia el llamado Nuevo Mundo, muchos de quienes salían –la mayor parte de las veces obligados por coyunturas difíciles– lo hacían casi con lo puesto, en una apuesta incierta por su futuro, rumbo hacia lo desconocido. Salían y quienes podían seguían manteniendo la relación y había quien seguía colaborando por años con la familia y las necesidades del caserío del que partieron.
Hoy recibimos a sus descendientes. Y es curiosa esa sensación de (re)encontrarte con parientes, con ese compartido lazo invisible que transcurrido el tiempo y las generaciones sientes sin saber exactamente por qué de alguna manera presente. Recuerdo que una vez, en Chile, hace ya más de dos décadas, el laureado historiador Fernando Campos Harriet, cuya familia llegó a Chile en 1714, me dijo cuando me recibió en su casa de Santiago que no era amante de visitas de desconocidos, pero que en mi caso había hecho una excepción « porque somos coterráneos por ancestros y le tengo confianza ».